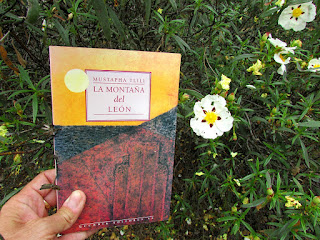La Montaña del León. Mustapha Tlili (Túnez, 1937)
Libro. Muchnik Editores, 1996. Traducción de Fernando Meler. Ilustración de cubierta: Dos hombres en un paisaje. Óleo sobre tela de
Rufino Tamayo. 167 páginas.
Dos libros en tres meses (y unos poquitos textos de poesía).
Exiguo balance lector para tan largo paréntesis blogero.
Cosa inaudita si comparo con pasadas épocas estivales. Una
concatenación de factores, más el calor implacable que llevo tan mal, han rebajado mi ímpetu.
Con tal sequía literaria había que afinar en la elección. Y
la jugada salió bien.
Eso sí, tiene bemoles que para hacer más soportable la
canícula me refugiase en un libro cuyo escenario es… el desierto norteafricano.
Y sin salir de África también me adentré en el segundo. De ese ya os contaré.
No me ha ido nada mal en anteriores incursiones narrativas
a los desiertos, aún recuerdo “El viajero de la noche” (Maurizio Maggiani),
cuyo protagonista evoca desde el bellísimo desierto de Hoggar, en Argelia, su
periplo geográfico y existencial.
Quiero empezar por el autor, Mustapha Tlili, porque es un
escritor valiente, prueba de ello es que la publicación de este libro fue prohibida
en Túnez, su país natal, dominado por el clientelismo y una lacerante
corrupción en la década de los 80, y esta obra se editó en el año 88. A las
élites políticas de entonces les debió escocer, y mucho, como quedaron
retratados los cuerpos de seguridad del estado, las clases dirigentes e incluso
una figura tan venerada como la de los imanes. Tlili no dejó títere con cabeza.
Otro dato relevante es que esta novela fue ganadora en
Francia del Prix Femina, galardón que tiene un origen interesante.
La Montaña del León.
Texto de la contraportada:
"¿Cuántos años hace que, con la sola compañía de Saad, su
viejo sirviente negro, en su casa que se erige en medio de la estepa, Horia
El-Gharib, casi adherida a los muros de la terraza, contempla la noche que se
cierne sobre la Montaña del León? La luz viaja sobre las rocas color ocre y la
arena incandescente. Siempre igual, nunca igual. Desde esa montaña de leyenda,
conquistada por sus antepasados, la paz del crepúsculo llega hasta cada uno de
sus cansados músculos. Sus hijos se han marchado al mundo: uno, a una América
inconcebible; el otro, a una guerra por la libertad. Esa luz vespertina sobre
la montaña es todo su consuelo, una promesa de serenidad que se cumple cada
tarde. Para siempre. Pero no, Horia se equivoca. Falta muy poco para que ya no
pueda ver la montaña, que desaparecerá detrás de un complejo turístico. Horia y
Saad defenderán la montaña a punta de metralleta."
Para la vieja y orgullosa Horia, mujer que infunde en sus vecinos tanta admiración como recelo, contemplar la Montaña del León, la mole majestuosa erguida en la desolada aridez, es una necesidad vital como alimentarse, o tomar su delicioso té con menta.
Para la vieja y orgullosa Horia, mujer que infunde en sus vecinos tanta admiración como recelo, contemplar la Montaña del León, la mole majestuosa erguida en la desolada aridez, es una necesidad vital como alimentarse, o tomar su delicioso té con menta.
Cuando su mirada acuosa se clava en aquella Montaña
solitaria está ante la memoria de sus antepasados. Jornada tras jornada, a la
caída de la tarde, cuando los violentos rayos del sol están desfalleciendo, la
vieja apoya su cuerpo menudo en el muro de su blanquísima casa encalada… Y se
entrega a lo único que da sentido a su ya larga existencia, apreciar la gran
silueta rocosa.
Es una suerte de ritual sagrado, pues la lejanía le
devuelve, con esa tonalidad azul pálida de las formas distantes, el recuerdo de
sus dos hijos, vivos pero separados por miles de kilómetros, oye retumbar los
pasos de sus ancestros, cuando estos formaban parte de antiguos y gloriosos
imperios que hundían sus raíces en Al-Ándalus.
La imponente presencia parece un desafío a ese mundo de
formas indefinidas y temblorosas que habitan el desierto. Es su Montaña, es su
vida. En el reino absoluto de la nada que es el desierto, la visión de la Montaña
lo es todo.
Al menos para Horia y, en menor medida, para su fiel
ayudante Saad.
El nubio Saad
también muestra un profunda admiración por Horia, mujer férrea. El mismo respeto
que todos le profesan en el poblado. Ella solo espera morir, pero eso no significa
claudicar… nunca se ha doblegado ante nadie, ni siquiera en el brutal
patriarcado de los hombres que moran en el desierto. Todos, incluido el Imán,
admiran explícita o implícitamente a esa mujer que hace lo que dice.
Sin embargo un
conflicto de proporciones desconocidas se está gestando al margen de las
miserias y alegrías del poblado. Dos realidades antagónicas; la modernidad y la
tradición, que tienen un complicado encaje en este rincón olvidado del mundo.
Esa es la columna
vertebral que sostiene la narración de M. Tlili. Dos entidades divergentes que
en esta historia constituyen un violento choque de trenes.
Los tentáculos de la
modernidad se asoman por el horizonte, y son de hecho una seria perturbación
para Horia. No es una fundamentalista religiosa ni nada parecido, eso del
“progreso” le traería sin cuidado si no supusiera una amenaza directa, pero lo
es.
No se quedará mirando a las musarañas como el resto. No está en su ADN.
Las autoridades de
la región, altos oficiales del ejército e incluso el Imán, se han percatado del
magnetismo que desprende la Montaña del León, pues de unos pocos años a esta
parte, grupos de turistas franceses, ingleses y alemanes se escapan de sus
refugios en la costa tunecina para recalar en este lugar engullido por el desierto…
Llegan para
inmortalizar con sus cámaras fotográficas a la montaña, altiva en medio de
ningún lugar.
Afluencia que no ha
pasado desapercibida para los caciques regionales y sus acólitos. Huele a
dinero, ya se frotan las manos. La maquinaria de la corrupción está en marcha, es
imparable.
Necesitan la
colaboración del poblado para determinadas infraestructuras. Hay que comprar al
Imán, solo él puede convencer a los vecinos de esa aldea insignificante, donde
Horia tiene su hogar, de los beneficios económicos que para el pueblo supondrá…
la construcción de un centro turístico, pero no un complejo cualquiera, una
monumental edificación justo enfrente de La Montaña del León.
Sí, se alzará nada
menos que en la trayectoria, la única posible, que los ojos de Horia recorren
cada amanecer y atardecer para encontrarse con su montaña, que es su memoria,
que son sus recuerdos a través del tiempo, que son sus antepasados, que son sus
seres queridos, que es su vida.
Todos en la aldea
irán cediendo. Todos en la aldea saben que no será así con la vieja Horia y ese
loco de su ayudante, Saad, casi tan viejo como ella. No cederán, y es algo que
exaspera profundamente a la comunidad, no digamos ya a las autoridades locales,
echan humo.
Dicen en voz alta
los aldeanos que la vieja está loca. Pero esos mismos, en el silencio de la
noche, cuando la soledad es un refugio seguro, dicen otra cosa… que la locura
no puede nublar el juicio de quien desprecia el dinero en favor de su dignidad.
Saben, aunque lo callarán, que la única causa justa es la de Horia y Saad.
Saben que todo lo demás, incluidos ellos, son la verdadera locura.
Horia y Saad no dejan
de mascullar, angustiados e incrédulos por la que se avecina. No salen de su
asombro al pensar que ni siquiera la II Guerra Mundial, tan devastadora, pudo
reducir a escombros su venerada Montaña, y ahora ese lugar sagrado está apunto
de recibir la mayor humillación que cabría imaginar; convertir al guardián de
sus antepasados, en donde está escrita la propia historia de la aldea, en un
grotesco reclamo comercial invadido por una masa de intrusos, hordas de
turistas desvirtuando el misticismo de aquella cima. Así lo sienten Horia y
Saad.
Y lo que es peor, la
megalomanía de esos potentados hará que el mamotreco de hormigón tenga tales proporciones
que mutile para siempre la contemplación de esa belleza idílica, privar a Horia
del único consuelo que le queda en la vida. Es como quedarse ciega.
“El vasto espacio
que mediaba entre Horia y la Montaña permanecía intacto, virgen de cualquier cultivo,
vacío de toda construcción antes de la tragedia que cuenta este relato.
Vista desde la casa
de Horia El-Gharib, sin impedimento del menor obstáculo, natural o no, la
Montaña era de una belleza inagotable.” (p.18)
Horia y Saad, a
estas alturas del camino, y con más arrugas que la propia montaña, no tienen
nada que perder. El bueno de Saad conoce un zulo cercano, donde hay unas pocas
armas de la II Guerra Mundial, él mismo las utilizó en la contienda, oxidadas
pero funcionan…
Es evidente que M.
Tlili ama su desierto tunecino, y en ese sentido su prosa es como el paraje que
admira; sobria, sencilla en su complejidad, desnuda de artificios, por tanto
predomina la descripción, zigzageando entre lo poético y lo filosófico pero sin
resultar un híbrido extraño, pues nunca perdemos la sensación de estar leyendo
una novela. Pero también es como Horia, una escritura que fluctúa según el ánimo
de la anciana, una prosa con nervio, vivaz y frenética, y vuelve a bajar
decibelios cuando se diluye en la melancolía que embarga a la protagonista.
De todos los
alicientes que tiene este libro para brindarte una lectura enriquecedora, yo me
quedo con el magnetismo que provoca un entorno como el desierto, escenario rico
en metáforas, y resulta paradójico ante la aparente desnudez que muestran.
Sintiéndome tan bien
en los ambientes más húmedos, entre el verdor y la lluvia, amante de los
otoños, también del invierno… siempre
sucumbo a la fascinación del desierto, su visión me conmueve.
Será porque acaparan
de forma grandiosa los dos elementos que determinan el inicio y el ocaso de
nuestra existencia; la luz y la oscuridad.
Una luz inabarcable
durante el día. Tanta claridad despliegan los desiertos que parecen el lugar en
donde nace la luz del mundo.
Y después una
oscuridad igualmente contundente durante la noche, como si quisiera negarnos la
existencia de todo.
Excepto de las
estrellas, pero esas llevan ahí ni se sabe…